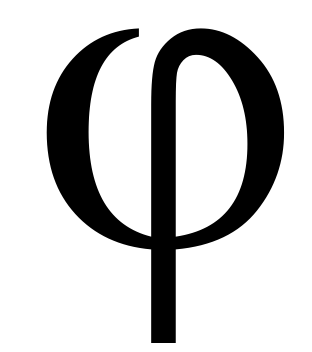La plaza de Yamaa el Fna, en Marraquech (Marruecos)
Patrimonio de la Humanidad
La defensa de las culturas amenazadas
Para aprehender de modo cabal la correlación entre la cultura oral y la originada por la escritura debemos partir de nuestros conocimientos históricos sobre ambas, antes de adentrarnos en los cambios introducidos por la invención de la tipografía en 1440 y la moderna revolución informática.
Mientras la existencia del homo sapiens y la consiguiente aparición del lenguaje se remontan, según los datos de que dispongo, a unos cuarenta o cincuenta mil años, las primeras manifestaciones escritas datan aproximadamente del 3500 antes de Cristo, fecha de las inscripciones sumerias de Mesopotamia. Esto es, el periodo que abarca la oralidad primaria -así denominada por Walter Ong en su obra fundamental sobre el tema- es casi diez veces mayor que el de la escritura. Y a estas cifras reveladoras de la antigüedad del patrimonio oral de la especie humana debemos añadir otros factores que nos ayudan a comprender la interacción entre la tradición oral y la expresión escrita, y el creciente desequilibrio que la caracteriza: de los tres mil idiomas hablados hoy en el mundo, únicamente 78 poseen una literatura viva, fundada en alguno de los 106 alfabetos creados a lo largo de la historia. En otras palabras: centenares y centenares de lenguas empleadas actualmente en nuestro planeta carecen de escritura y su comunicación es exclusivamente oral.
Abordar el conocimiento de esta oralidad primaria es una labor antropológica que va mucho más allá de mis modestas incursiones en el campo de la literatura y del relato oral. Si bien todas las culturas se basan en el lenguaje, es decir, en un conjunto de sonidos hablados y oídos, esta comunicación oral -que abarca, como vamos a ver, numerosos elementos quinésicos y corporales- ha experimentado a lo largo de los siglos una serie de cambios conforme la existencia de la escritura y la conciencia de ésta alteran paulatinamente la mentalidad del rapsoda o narrador. En el mundo actual de los medios de comunicación de masas es difícil hallar ya depositarios de una tradición oral absolutamente ‘incontaminados’ por la escritura y su soporte tecnológico y visual. Como prueba mi hábito de oyente en la plaza de Marraquech, los halaiquís (cuentistas) actúan en el marco de una sociedad mutante y ansiosa de instrucción que suele mirar por encima del hombro a quienes -ajenos a una educación vinculada casi exclusivamente a la práctica de las normas competitivas vigentes en la Aldea Global- conservan y memorizan para el futuro los relatos del pasado. Inútil decir que esta percepción sesgada y errónea de la tradición oral parte de una confusión que debemos tener muy en cuenta: cultura e instrucción no son términos idénticos, y por ello mismo los depositarios del saber oral pueden ser, y a veces son, más cultos que algunos de sus compatriotas adiestrados tan sólo en el manejo de las técnicas audiovisuales e informáticas. Pero en un mundo subyugado por la ubicuidad de estas últimas, la cultura oral, ya sea primaria o híbrida, corre un grave peligro y justifica una movilización internacional para preservarla de una progresiva extinción.
Me referiré para ello a la halca de Xemáa el Fná, tal como la encontré hace un cuarto de siglo. Los depositarios de la tradición oral tenían ya plena conciencia de sus limitaciones respecto a la cultura escrita y esta conciencia se traducía en una vasta gama de situaciones, fruto de la avasalladora influencia de la segunda en la primera. Los rapsodas y cuentistas en beréber -cuyas cuatro variantes habladas no poseen un alfabeto común y carecen prácticamente de escritura salvo en caracteres árabes- solían ser analfabetos y sus conocimientos religiosos se limitaban a una memorización de las principales suras del Corán. Los gnaua, descendientes de las antiguas cofradías de esclavos del África subsahariana, mezclaban -y mezclan- en sus himnos y oraciones rituales el árabe y el bembera. Pero tanto los beréberes imazghen o susíes como los gnaua escuchaban la radio, poseían radiocasetes y comenzaban a habituarse a la televisión. La ‘contaminación’ de las nuevas tecnologías creaba así una de esas fases híbridas que, en distintos grados y formas, hallamos hoy en todo el planeta.
Citaré el ejemplo de tres juglares: mientras Cherkaui -el de la halca ‘de las palomas’- es prácticamente analfabeto y su ‘diálogo de los pájaros’ reproduce un esquema memorizado con su maestro ‘el Ciego’, Abdeslam, más conocido por el nombre de Saruk, estudió en su niñez en una zaguía hasta convertirse en fqih (letrado o conocedor del Libro revelado) y solía enlazar historias de su invención o experiencia con versos coránicos. En cuanto al ‘Doctor de los Insectos’, cuyo ingenio verbal y dotes de repentista cautivaron a su auditorio durante dos décadas, parodiaba a menudo la langue de bois de los informativos de la radio y televisión de su país. Así, en la Plaza de Marraquech, había y hay aún narradores y rapsodas semianalfabetos, dueños de una rica tradición oral basada a veces en textos escritos y codificados, y otros que se servían y sirven de la cultura gráfica para inyectar nueva vida en sus relatos.
Esta gran variedad de contactos y ósmosis entre la oralidad primaria y las diversas manifestaciones de la escritura, imprenta y las nuevas tecnologías con soporte oral (radio, televisión, casetes…) fue para mí de un gran aliciente en la medida en que me ayudó a abandonar esquemas rígidos y fronteras fijas entre la tradición oral primitiva y la originada por el alifato (esto es, el alfabeto árabe). En unas ocasiones, me hallaba ante un recitado de textos escritos -si bien de origen oral- memorizados palabra por palabra (Las mil y una noches, cantares de gesta como la Antaría…). En otros, ante narraciones y preces tradicionales beréberes y gnaua, así como improvisaciones sobre temas de actualidad más o menos conectadas con la tecnología de la ‘oralidad secundaria’, denominada así por Walter Ong. Dicha oralidad secundaria se acompañaba a su vez de un arte inmaterial fruto precisamente del encuadre concreto y material de la halca: muecas, gestos, pausas, risas, llanto, todos esos movimientos corporales y paralingüísticos propios de una situación no exclusivamente oral y que son parte de un extraordinario patrimonio inmaterial ligado a la representación pública. Como advirtió Cervantes, hay cuentos cuya gracia radica en el modo de contarlos, y por ello el éxito popular del hataiquí depende menos del argumento, conocido casi siempre por el auditorio, que de sus artes y mañas de improvisación. En mi novela Makbara expuse lo mejor que supe y pude la índole proteiforme de este espectáculo que se dirige a la totalidad de nuestros sentidos: ‘Necesidad de alzar la voz, argumentar, pulir la labia, afinar el gesto, forzar la mueca que captarán la atención del viandante o desencadenarán irresistiblemente su risa; cabriolas de payaso, agilidad de saltimbanquis, tambores y danzas gnaua, chillidos de monos, pregones de médicos y herbolarios, irrupción brusca de flautas y panderetas en el momento de pasar el platillo; inmovilizar, entretener, seducir a una masa eternamente disponible, imantarla poco a poco al territorio propio, distraerla del canto de sirena rival, arrancarle al fin el brillante dirham que premiará fortaleza, tesón, ingeniosidad, virtuosismo’.
El arte del juglar requiere la participación de la vista y el oído, pero en el perímetro de la Plaza, la multitud disfruta de todos sus sentidos: en los figones de quita y pon saborea los platos de cocina popular y aspira la diversidad de sus olores, mientras que la fraternidad concreta, igualitaria y directa del ámbito rompe la atomización urbana y propicia la inmediatez física. El espectáculo de Xemáa el Fná se repite a diario y cada día es distinto. Cambian las voces, los sonidos, los gestos, el público que ve, escucha, huele, gusta, toca. El patrimonio oral se inscribe en otro -que podemos llamar inmaterial- mucho más vasto. La Plaza, en cuanto espacio físico, alberga un rico patrimonio oral e inmaterial.
Mi experiencia, por minúscula que sea en proporción a la magnitud del tema, alimentó mi interés por el estudio del texto literario y su entronque proteiforme con la oralidad. La hibridez entre estos dos elementos y la implicación de los cinco sentidos del ser humano en una creación popular como la de la halca facilitó, por citar un ejemplo, mi mejor comprensión de la dinámica de los trasvases entre la épica tradicional pre-homérica y los textos de La Ilíada y La Odisea que actualmente leemos, trasvases magistralmente analizados por Milman Parry en su ya clásica obra The Making of Homeric Verse.
Su demostración concluyente de que los hexámetros de Homero obedecían a las exigencias de su recitado en el ágora -una situación específica que imponía el recurso a epítetos, dichos, frases y fórmulas fáciles de memorizar- ha abierto el camino, como sabemos, en las últimas décadas a una investigación fecunda del origen y evolución de los himnos védicos, el relato bíblico y sus literaturas europeas de la Baja Edad Media. Este planteamiento pluridisciplinario enriqueció en especial mi lectura de la literatura española anterior a la invención de la imprenta: la del mester de juglaría de los diversos cancioneros populares y de esta obra maestra que es el Libro de buen amor, del Arcipreste de Hita. En la Plaza de Marraquech pude contextualizar algunos episodios del último y rescatarlo del tarro de formol de una erudición tal vez necesaria, pero a todas luces insuficiente: las burlas del juglar (autor o recitador) no caben, desde luego, en el formato requerido por las normas ortográficas del poema.
Aunque las exigencias de estructura gramatical y de disposición de la imprenta en las páginas de un libro requieran en nuestros días la visualización de lo escrito por parte del autor, ello no excluye, no obstante, la neta conciencia en éste de la prosodia y el efecto sonoro de las palabras. Si eso es evidente en el campo de la poesía (los poetas dependen del oído en mayor medida que los prosistas), hasta el punto que grandes poetas objeto de la violencia inquisitorial de Estados totalitarios salvaron sus versos gracias a su memorización por próximos y allegados (tal fue el caso de San Juan de la Cruz en la España del siglo XVI y de Osip Mandelstam en la difunta Unión Soviética), debemos tener bien presente el hecho de que algunos novelistas de hoy, siguiendo el ejemplo de Joyce, Céline, Arno Schmidt, Gadda, Guimaraes Rosa…, escriben textos polifónicos cuya lectura ideal sería una lectura en voz alta. No ya como los juglares del Medievo o de la Plaza de Marraquech, sino en el silencio de una habitación o gabinete de trabajo: un ámbito puramente mental que puede concretarse más tarde en lecturas privadas o públicas. Mis novelas Makbara y Las virtudes del pájaro solitario privilegian esta oralidad soterrada que subsiste en la escritura aunque de forma irremediablemente distinta de la de los juglares de la precaria tradición oral de nuestros días.
La adopción por la Unesco del nuevo concepto de Patrimonio Oral e Inmaterial abre así un camino para la preservación de la cultura oral de centenares de idiomas carentes de grafolecto y estimula el estudio diacrónico de los innumerables cruces y situaciones intermedias originados por la influencia en aquélla de la escritura, la imprenta y los modernos medios audiovisuales e informáticos.
La labor es ingente, dado el vasto y complejo mosaico de lenguas y culturas amenazadas tanto en Iberoamérica como en África, en Asia como en Oceanía. Y debemos cumplirlo con plena conciencia de los riesgos que acechan a tal empresa: estas culturas y lenguas son patrimonios vivos y hay que evitar la trampa de museizarlos y de convertirnos en antropólogos que, como dijo un intelectual mexicano, ‘ven a los pueblos como fósiles culturales’. Nuestra acción tiene que ser así leve y discreta, la de una protección de las distintas manifestaciones culturales de los 3.000 idiomas hablados en el planeta y de sus ‘tesoros vivos’ que excluya la creación de ‘reservas indígenas’ salvo en casos de necesidad extrema, esto es, los de levantar un acta de defunción tras grabar y filmar su agonía para los museos antropológicos de las grandes metrópolis del Primer Mundo.
© EL PAIS Internacional, SA. Todos los derechos reservados.
La Plaza de Marraquech, patrimonio oral de la humanidad
_________
Como muestra Bajtín en su admirable estudio sobre el mundo y la obra de Rabelais, hubo una época en la cual lo real e imaginario se confundían, los nombres suplantaban las cosas que designan y las palabras inventadas se asumían al pie de la letra: crecían, lozaneaban, se ayuntaban y concebían como seres de carne y hueso. El mercado, la plaza, el espacio público, constituían el lugar ideal de su germinación festiva. Los discursos se entremezclaban, las leyendas se vivían, lo sagrado era objeto de burla sin cesar de ser sagrado, las parodias más ácidas se compaginaban con la liturgia, el cuento bien hilvanado dejaba al auditorio suspenso, la risa precedía a la plegaria y ésta premiaba al juglar o feriante en el momento de pasar el platillo. El universo de chamarileros y azacanes, artesanos y mendigos, pícaros y chalanes, birleros de calla callando, galopines, chiflados, mujeres de virtud escasa, gañanes de andar a la morra, pilluelos de a puto el postre, buscavidas, curanderos, cartománticas, santurrones, doctores de ciencia infusa, todo ese mundo abigarrado, de anchura desenfadada, que fue enjundia de la sociedad cristiana e islámica -mucho menos diferenciadas de lo que se cree- en tiempos de nuestro Arcipreste, barrido poco a poco o a escobazo limpio por la burguesía emergente y el Estado cuadriculador de ciudades y vidas es sólo un recuerdo borroso de las naciones técnicamente avanzadas y moralmente vacías. El imperio de la cibernética y de lo audiovisual allana comunidades y mentes, disneyiza a la infancia y atrofia sus poderes imaginativos. Sólo una ciudad mantiene hoy el privilegio de abrigar el extinto patrimonio oral de la humanidad, tildado despectivamente por muchos de «tercermundista». Me refiero a Marraquech y a la plaza de Xemaá-El-Fná, junto a la cual, a intervalos, desde hace veinte años, gozosamente escribo, medineo y vivo.
Sus juglares, artistas, saltimbanquis, cómicos y cuentistas son, de modo aproximativo, iguales en número y calidad que en la fecha de mi llegada, la de la visita fecunda de Canetti y la del relato de viaje de los hermanos Tharaud, redactado sesenta años antes. Si comparamos su aspecto actual con las fotografías tomadas a comienzos del Protectorado, las diferencias son escasas: inmuebles más sólidos, pero discretos; aumento del tráfico rodado; proliferación vertiginosa de bicicletas; idénticos, remolones, coches de punto. Los corrillos de chalanes se entreveran aún con la halca entre el humo vagabundo y hospitalario de las cocinas. El alminar de la Kutubia tutela inmutable la gloria de los muertos y existencia ajetreada de los vivos.
En el breve segmento de unas décadas, aparecieron y desaparecieron las barracas de madera con sus despachos de refrescos, bazares y librerías de lance: un incendio acabó con ellas y fueron trasladadas al floreciente Mercado Nuevo (sólo los libreros sufrieron un cruel destierro a Bab Dukala y allí desmedraron y se extinguieron). Las compañías de autocares sitas en el vértice de Riad Zitún -el trajín incesante de viajeros, almahales y pregoneros de billetes, cigarrillos y sánguiches- se largaron también con su incentiva música a otra parte: la ordenada y flamante estación de autobuses. Con los fastos del GATT, Xemaá-El-Fná fue alquitranada, acicalada y barrida: el mercadillo que invadía su espacio a horas regulares y se esfumaba en un amén a la vista de los emjazníes, emigró a más propicios climas. La Plaza perdió algo de behetría y barullo, pero preservó su autenticidad.
La muerte entretanto causó sus naturales estragos en las filas de sus hijos más distinguidos. Primero fue Bakchich, el payaso con el bonete de colgajos, cuya actuación imantaba a diario al orbe insular de su halca a un apretado anillo de mirones, adultos y niños.
Luego Mamadh, el artista de la bicicleta, capaz de brincar del manillar al sillín sin dejar de dar vueltas y vueltas veloces en su círculo mágico de equilibrista. Hace dos años llamó a la puerta de Saruh (Cohete), el majestuoso alfaquí y pícaro goliardo, recitador de historias sabrosas de su propia cosecha sobre el cándido y astuto Xuhá: dueño de un lenguaje amplio y sin embarazo, sus tropos alusivos y elusivos vibraban como flechas en torno a la innombrable diana sexual. Su estampa imponente, cráneo rasurado, barriga pontificia, se inscribían en una antigua tradición del lugar, encarnada hace décadas por Berghut (la Pulga) y cuyos orígenes se remontan a tiempos más recios y ásperos, cuando rebeldes y zaínos a la augusta autoridad del sultán pendían de escarmiento en ensangrentados garabatos o se mecían ante el pueblo silente y amedrentado en el siniestro «columpio de los valientes».
Más recientemente, me enteré con retraso de la muerte accidental de Tabib Al Hacharat (Doctor de los insectos), a quien Mohamed Al Yamani consagró un bellísimo ensayo en la revista Horizons Maghrebins. Los adictos a Xemaá-El-Fná conocíamos bien a ese hombrecillo de cabello ralo y alborotado que, entre sus cada vez más raras apariciones en público, caminaba tambaleándose por los aledaños de la Plaza y roncaba como una locomotora asmática bajo las arcadas de los figones y sus cocinas benignas. Su historia, compuesta de verdades y leyendas, emulaba a la de Saruh: también había escogido como él la vía de la pobreza y erranza, pernoctado en cementerios y comisarías, pasado breves temporadas en la cárcel -que él denominaba «Holanda»- por embriaguez pública y, cuando se cansaba de Marruecos, decía, empaquetaba sus haberes en un pañuelo y se iba a «América» -esto es, a los descampados contiguos al Holiday Inn-. Su genio verbal, narraciones fantásticas, juegos de palabras, palíndromos, enlazaban sin saberlo con los Makamat de Al Hariri -lamentablemente ignorados por el casi siempre tullido y menesteroso arabismo oficial hispano- y compartían un ámbito literario que, como ha visto muy bien Shirley Guthrie, conecta las audacias de aquél con la «estética del riesgo» de Raymond Roussel, los surrealistas y OULIPO. Sus parodias del diario hablado de la televisión, la receta del mayor taxín (estofado) del mundo, intercaladas de preguntas rituales al público, son un dechado de inventiva y humor. No me resisto a reproducir unos párrafos sobre las virtudes terapéuticas de los productos que aconsejaba al auditorio: no «polvillos de amor» ni «zumos de jeringa» como los curanderos de oficio, sino vidrio molido o ámbar extraído del culo del diablo…
«-¿Y el carbón?
»-Muy útil para los ojos, para el grifo del ágata del iris del ojo, de la iluminación giróvaga del faro ocular. ¡Depositad el carbón sobre el ojo enfermo, dejadlo actuar hasta que estalle, coged un clavo 700, hundidlo bien en la órbita y cuando lo tengáis a punto en la mano podréis ver a una distancia de 37 años luz!
»»Si tenéis pulgas en el estómago, ratas en el hígado, una tortuga en el seso, cucarachas en las rodillas, una sandalia, un trozo de cinc, un revoltillo de polvorín, he encontrado un calcetín en casa de una mujer de Daudiyat. ¡Adivinad dónde lo he hallado!
»-¿Dónde?
»-¡En el cerebro de un profesor!
Pero la pérdida más grave fue el cierre inesperado, durante Ramadán del pasado año, del café Matich: aunque ha corrido mucha agua desde entonces -lluvias, ramblazos, inundaciones- Xemaá-EI-Fná no ha encajado todavía el golpe.
¿Cómo definir lo indefinible, lo que por su índole proteica y cordialidad impregnadora escapa a todo esquema reductor? Su posición estratégica, en la esquina más concurrida de la Plaza, le convertía en el núcleo de los núcleos, en su verdadero corazón. El ojo avizor abarcaba desde él todo su ámbito y atesoraba sus secretos: las riñas, encuentros, saludos, trapazas, magreos de mano furtiva o de quienes arriman la vara allí donde hallan un hueco, correcorres, insultos, bordoneo itinerante de ciegos, rasgos de caridad. Apretujones del gentío, inmediatez de los cuerpos, espacio en perpetuo movimiento componían la trama renovada de un filme sin fin. Almáciga de historias, semillero de anécdotas, centón de moralidades con colofón en pinza eran dieta diaria de sus asiduos. En él se reunían músicos gnaua, maestros de escuela, profesores de instituto, bazaristas, jayanes arrechos, pequeños traficantes, pícaros de gran corazón, vendedores de cigarrillos sueltos, periodistas, fotógrafos, extranjeros atípicos, pobres de solemnidad. La llaneza del trato los igualaba. En Matich se hablaba de todo y nada escandalizaba. El trujamán regidor de la taifa poseía una sólida cultura literaria y su atención intermitente a la clientela no sorprendía sino a los novatos, enfrascado como estaba en la lectura de una traducción árabe de Rimbaud.
Allí viví la cristalizada tensión y devastadora amargura de la Guerra del Golfo, su cuarentena dura e inolvidable. Los turistas habían desaparecido del horizonte y hasta los residentes añejos, con excepción de un puñado de excéntricos, no se aventuraban en el lugar. Un viejo maestro gnaui escuchaba las noticias del desastre con la oreja pegada a su radio portátil. Las terrazas panorámicas del Glacier y el Café de France estaban desesperadamente vacías. Un sol rojo, heraldo de la matanza, se desangraba en los atardeceres y teñía agoreramente la Plaza.
También pasé en él la Nochevieja más leve y poética de mi vida. Me hallaba sentado en su acera con un puñado de amigos y aguardaba bien abrigado la llegada del nuevo año. De pronto, como en un sueño, asomó por la esquina un carruaje sin carga en cuyo pescante un mozo conseguía a duras penas tenerse tieso. Su mirada embrumada se demoró en una muchacha rubia acomodada en una de las mesas. Encandilado, aflojó la presión de las riendas y el carro frenó poco a poco su marcha hasta parar del todo. Como en una escena de cine mudo filmado a cámara lenta, el modesto auriga saludaba a la bella y la invitaba a subir a su armatoste. Al fin se apeó, se aproximó a ella con paso incierto y con un trabajoso madám, madám, reiteró el señorial ademán, el mayestático envite al Rolls o carroza real, a su landó soberbio. La solicitud de los clientes arropaba su afán, sus viejas prendas transmutadas en galas, el vehículo alígero de su gloria efímera. Alguien intervino no obstante a cortar el idilio y le escoltó del brazo a su puesto. El mozo no conseguía romper el hechizo, miraba atrás, echaba besos y, para consolarse del fiasco, palmeó con inefable ternura los muslos de su yegua (hubo risas y vítores). Luego intentó encaramarse al pescante, lo logró con esfuerzo y al punto cayó de espaldas en la plataforma vacía, enroscado como una bola (nueva salva de aplausos). Varios voluntarios le enhestaron y, riendas en mano, esbozó con los labios un ósculo de adiós a la escandinava deidad, antes de perderse a un trote vivo en el mugriento y olvidadizo alquitrán, en la melancolía de su edén deshecho. Desde la época feliz de las películas de Chaplin, no había disfrutado de una escena así: tan delicada, onírica, embebida de humor, deliciosamente romántica.
Cerrado el café, los asiduos nos dispersamos como una diáspora de insectos privados de su hormiguero. Los gnaua se apiñan de noche en el asfalto inclemente o se reúnen en el tabuco de un viejo fonduk de Derb Dabachí. Los demás nos confortamos como podemos de la desaparición de aquel centro internacional de culturas, reviviendo episodios y lances de su mítico y esplendente pasado, como emigrados nostálgicos en sus refugios provisionales de exilio.
Pero Xemaá-El-Fná resiste a los embates conjugados del tiempo y una modernidad degradada y obtusa. Los halcas no desmedran, emergen talentos nuevos y un público siempre hambriento de historias se apandilla jovial en torno a sus juglares y artistas. La increíble vitalidad del ámbito y su capacidad digestiva aglutinan lo disperso, suspenden temporalmente las diferencias de clase y de jerarquía. Los autobuses cargados de turistas que, como cetáceos, varan en él son envueltos de inmediato en su telaraña finísima y neutralizados por sus jugos gástricos. Las noches de Ramadán de este año han convocado a decenas de millares de personas en su centro y calzadas, alrededor de las cocinas de quita y pon y en el regateo a grito herido de zapatos, prendas de ropa, juguetes y chucherías. Al claror de las lámparas de petróleo, he creído advertir la presencia del autor de Gargantúa, de Juan Ruiz, Chaucer, Ibn Zaid, Al Hariri, así como de numerosos goliardos y derviches. La imagen zafia del bobo besuqueando su teléfono celular no afea ni abarata la ejemplar nitidez de su egido. El fulgor e incandescencia del verbo prolongan su milagroso reinado. Mas a veces su vulnerabilidad me inquieta y el temor se agolpa en mis labios cifrado en una pregunta: ¿Hasta cuándo?
Patrimonio Oral
CARLOS FUENTES
24 SEP 1997
Con el apoyo de Federico Mayor Zaragoza, el excelente director general de la Unesco, el escritor español Juan Goytisolo ha obtenido que la plaza central de Marraquech sea considerada como «patrimonio oral de la humanidad». De visita esta semana en la ciudad marroquí con mi viejo amigo Goytisolo, mi esposa y yo recorrimos varias veces el maravilloso espacio de la Djemaa el Fna: un zócalo cuya animación no decae a ninguna hora del día, pero que conoce su apogeo entre ‘ el atardecer y la medianoche: cantantes, bailarines, acróbatas, encantadores de serpientes, vendedores, faquires comerciantes, voceros y, sobre todo, cuentistas, que reúnen en un círculo a sus escuchas , le dan a la plaza una vitalidad asombrosa y justifican la iniciativa de Goytisolo y el espaldarazo de Mayor_y la Unesco.Goytisolo vive en la Medina de Marraquech desde hace tres lustros, conoce de nombre a sus habitantes y ellos lo saludan con camaradería a él; el novelista, defensor y promotor desde siempre de la herencia árabe de España, habla la lengua y conoce la riqueza de la tradición oral que se concentra en Djernaa el Fna: es una voz milenaria y al escucharlo recuerdo algo que ha dicho Fernando Benítez, otro gran amigo mío que ha dedicado gran parte de su vida a documentar a los indios de México: «Cada vez que muere un indio, muere con él toda una biblioteca».
El ejemplo de Goytisolo en Marruecos y de Benítez en México debe ser emulado y alentado. Si todo lo que Benítez ha escuchado en sus viajes entre yanquis, seris, huicholes, mayas, zapotecas, otomíes hubiese quedado registrado, tendríamos no sólo una historia más ni una historia diferente, sino una historia más completa, más nuestra. La heredad hablada de México, como la de Marruecos, duplica y acaso sobrepasa la tradición escrita. Conocerla mejor nos permitiría tener una cultura literaria infinitamente más ancha que la consignada en historias, por lo general, lineales y escritas bajo la ilusión de que la literatura, como la cirugía o las telecomunicaciones, «progresa». Oír a un viejo cora contar su versión del nacimiento del universo o a un niño marroquí entonar una canción aprendida a su madre en un jardín, es darse cuenta de la circularidad de la literatura, su regreso constante a los orígenes. El manantial fluyente de sus mitos y la riqueza inasible de sus metamorfósis.
Las salmodias de María Sabina en Oaxaca, afortunadamente registradas a tiempo, son sólo un ejemplo de la extraordinaria riqueza del patrimonio oral del mundo indígena mexicano. Pero el mundo urbano de nuestro país no se queda atrás en inventiva, gracia, capacidad alusiva y bravura. Como la plaza central de Marraquech, hay sitios del mundo indígena mexicano y barrios de la capital mexicana que merecerían, si no consagraciones como la que ha alcanzado Djemaa el Fna, sí conservaciones, registros, atenciones que enriquecerían sobremanera el patrimonio cultural de nuestro país. ¿Y qué decir de otros conglomerados, indígenas, agrarios o urbanos de América Latina cuya habla constantemente se transforma, evapora y, aunque a veces se pierda, otras permanece o resucita? Buenos Aires, Río de Janeiro, Santiago de Chile, el Caribe entero, son sitios promotores de lenguajes extraordinarios, sedimentos a veces y a veces nubosidades del habla cotidiana, familiar, política o económica de América Latina.
Ojalá que ejemplos como los dados por Goytisolo, Mayor y la Unesco proliferen. Pues se trata de algo más que de labores de anticuario.
-Siento que he retrocedido medio siglo en el tiempo- le dije en Marraquech a Goytisolo cuando los dos entramos a la plaza de Djemaa el Fna.-No- me contestó el novelista español.
-Nos hemos adelantado quinientos años.
Goytisolo tiene razón. La vida variada y fascinante de Marraquech es un pronóstico del mundo mestizo del siglo que se aproxima. Recoger las voces de ese mundo es escuchar las de nuestros nietos en un milenio que será mestizo o no será.
Carlos Fuentes es escritor mexicano.
* Este artículo apareció en la edición impresa del diario El País, el miércoles, 24 de septiembre de 1997